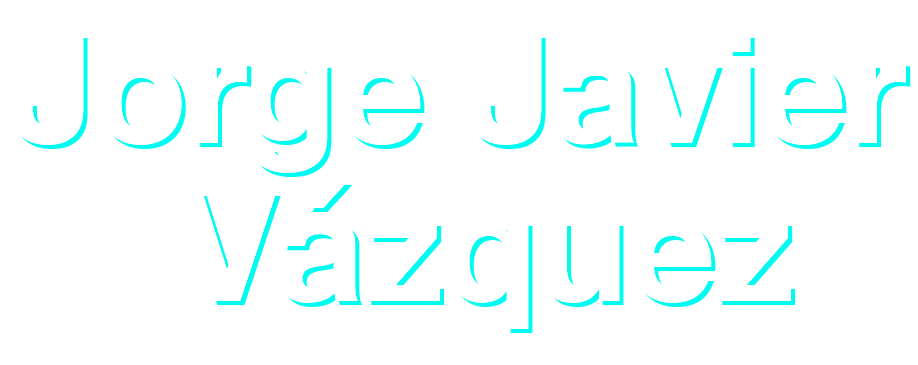Siete y cuarto de la mañana del sábado y el Mediterráneo todavía está a oscuras. Llevo una semana descansando en un lugar desde el que veo el mar cuando me despierto. Y todas las mañanas me hago la misma pregunta: ¿por qué sigo viviendo en Madrid?
¿Cómo no me he mudado a un sitio como este? Pues porque una vez que se te ha metido en el cuerpo a Madrid se la ama pese a ella. Pese a sus inconvenientes, sus incomodidades y su componente rancio, que también lo tiene. Ayer mientras me estaba dando un masaje, la terapeuta me contó que su abuela vivía en la calle Sombrerete y su padre en la Cava Baja.

Al escuchar esos nombres me levanté de la camilla como si hubieran accionado un resorte. Sentí una punzada de nostalgia, un ligero encogimiento de alma que me retrotrajo al año 1995, cuando me mudé a la capital. Esas calles formaban —y forman— parte del Madrid que más me gusta: el castizo, el canalla, el de toda la vida y el de la gente joven que lo toma al asalto para exprimirlo hasta la última gota.
Continúa leyendo en www.lecturas.com