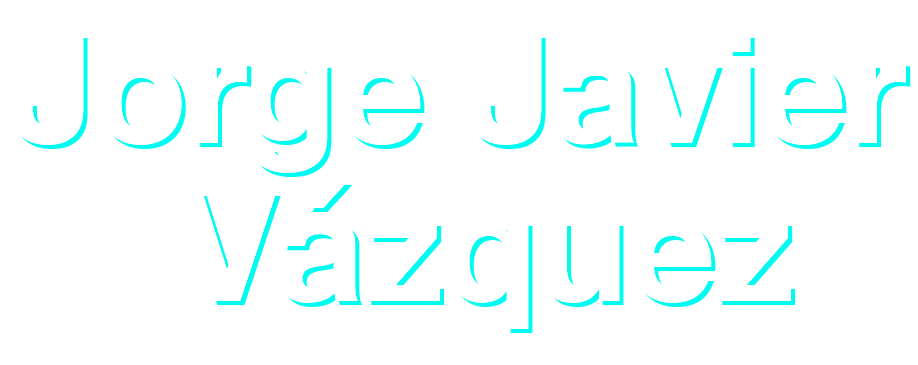Se ha casado María Patiña en Sri Lanka y, cada vez que la veo vestida de novia, me viene a la cabeza aquella noche de hace veintitantos años en un bar de Marbella. María sigue siendo la niña de entonces, aguerrida, disparatada, divertida sin proponérselo, una loca bajita. Una de las cosas que más me gustan de ella es su ingenuidad. A veces me quedo mirándola en los programas en los que trabajamos juntos y, al caer en la edad que tenemos, me doy cuenta de lo rápido que va todo esto. Ahora, me gustaría sentarme con María y preguntarle qué hacemos, hacia dónde vamos.

Si hay algo que te engancha de un artista es su capacidad para hacerte soñar, saber pocas cosas suyas, la duda más que la certeza. Veo a las nuevas generaciones de cantantes mostrando su día a día en las redes y pienso que por ahí no van bien. Cuando voy a ver a un artista, quiero que, al aparecer en el escenario rodeado de unas luces majestuosas, se me acelere el corazón con su sola presencia, y no se me puede venir a la cabeza ninguna foto absurda que haya subido a Instagram.
Es maravillosa la fascinación que ejerce la Preysler sobre quien la entrevista. Cualquier declaración de la señora, por absurda que sea, es celebrada como si fuera palabra de Cristo.
Preysler nunca cuenta nada y no porque no tenga nada que contar, sino porque siempre le pregunta no mismo; qué dieta hace, cuáles son sus trucos de belleza y cuál es su mayor vicio. Es lista la Preysler prodigándose poco en entrevistas. Carece de la frescura de su hija Tamara, que convierte una crónica marciana de cualquier pasaje de su vida en un descacharrante episodio de la serie más ‘hardcore’ que jamás hayamos podido imaginar.
Continúa leyendo en www.lecturas.com